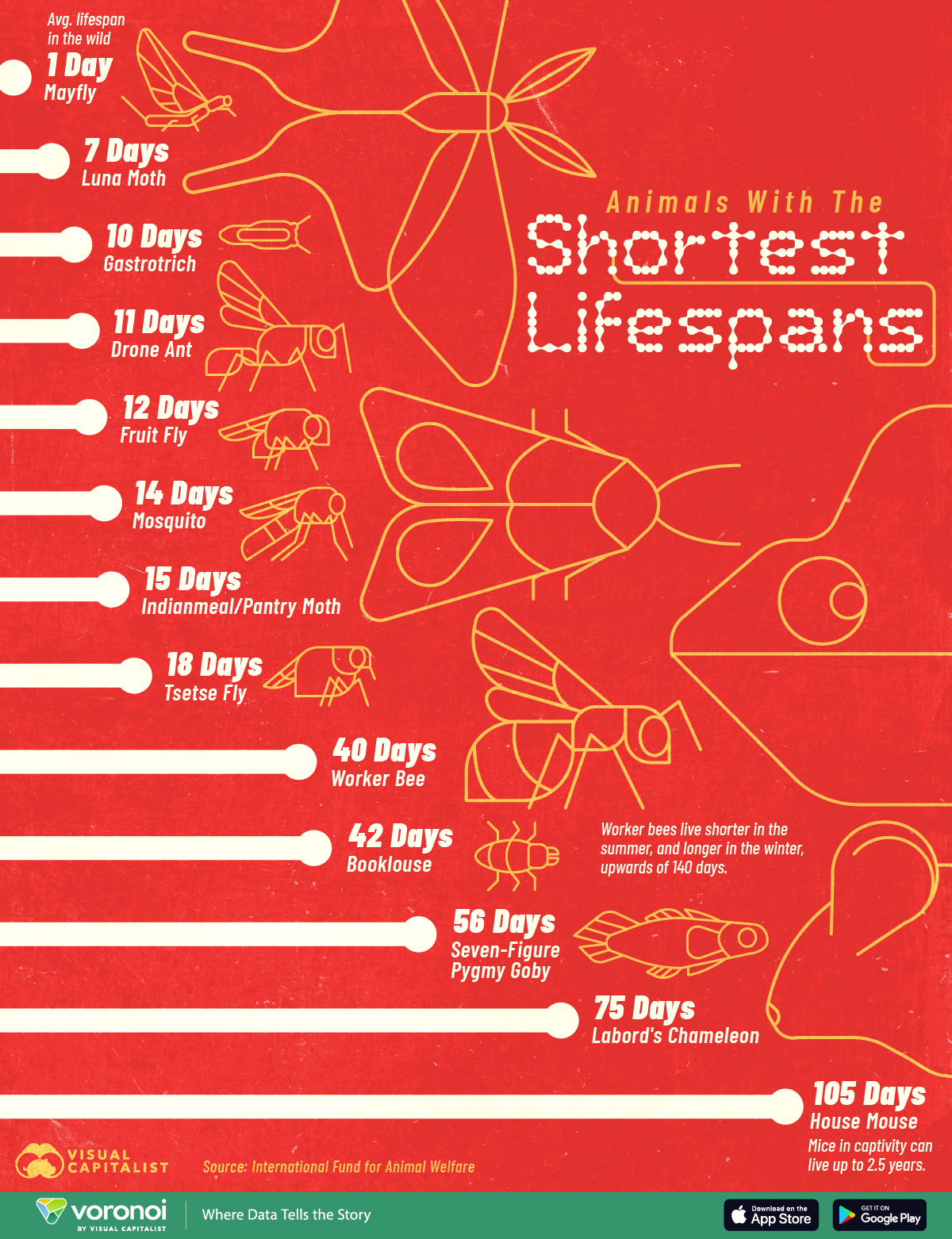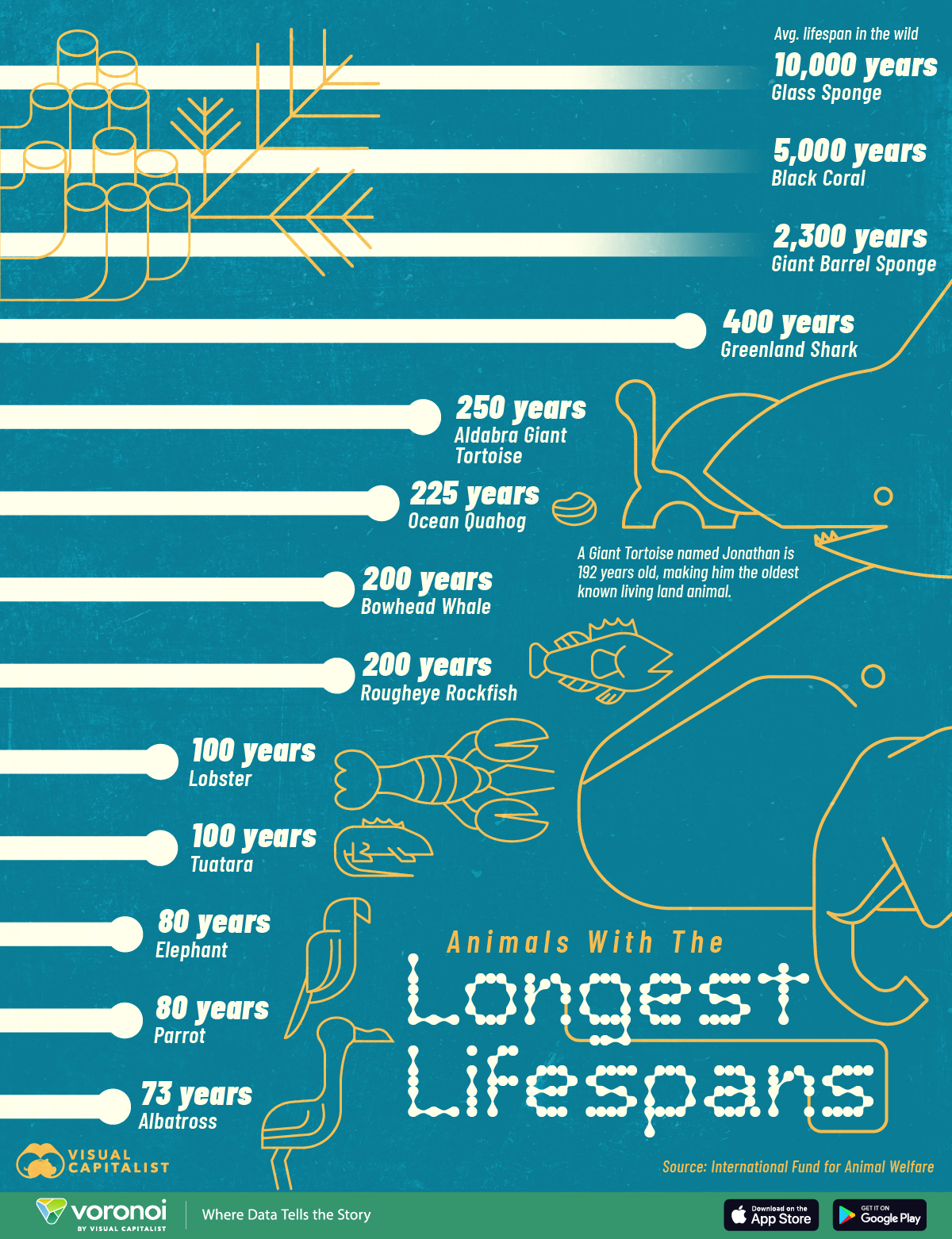(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas famosas, que te animo a adquirir)
La familia Gillette emigró desde Inglaterra a
Massachusetts (Estados Unidos) en 1830, aunque nuestro protagonista, de nombre
King Camp, nació en Wisconsin en 1855, y acabó viviendo, junto a sus padres, en
Chicago, Illinois, siendo testigo directo del Gran Incendio de la ciudad de
1871. No fue un buen estudiante y pronto orientó su vida laboral como vendedor.
Pasada la treintena, mientras Gillette trabajaba como comercial para Crown Cork
and Seal, empresa dedicada a fabricar tapones de corcho para botellas, reparó
en lo brillante del modelo de negocio: elaborar un producto que se descarta
tras uno o pocos usos.
Por entonces ya hacía varias décadas que existían las
maquinillas de afeitar, mucho menos peligrosas que las tradicionales navajas, como
sustitutas de la visita al barbero. Sin embargo, la hoja de acero forjado de
las maquinillas debía afilarse a menudo con una correa de cuero. ¿Y si esa hoja
pudiera ser desechable?, se preguntó Gillette. Los ingresos serían constantes,
y el margen de beneficios, si se conseguía una hoja lo suficientemente delgada,
elevadísimo. Encontrar una cuchilla que se pudiera desechar una vez perdido el
filo a coste razonable permitiría satisfacer una necesidad real y podría ser
fácilmente rentable. La maquinilla podría incluso venderse a bajo precio,
porque el beneficio sería el flujo de cuchillas de usar y tirar. Gran idea,
aunque la tarea de dar con un acero tan fino no sería fácil.
Las maquinillas de afeitar ya existían desde mediados
del siglo XIX pero utilizaban una hoja de metal forjado. En los años
1870, los Hermanos Kampfe presentaron un nuevo modelo de rasuradora. Gillette
mejoró estos diseños iniciales e introdujo la hoja de acero estampado para la
cuchilla. Pero cuando lo consiguió ya no era un jovencito (se había casado en
1890, sólo tuvo un hijo) porque el proceso se dilató muchos años. La parte más
difícil del desarrollo fue el diseño de las hojas, ya que el acero barato era muy
complicado de trabajar y de afilar. Steven Porter, ingeniero colaborador de
Gillette, uso sus diseños para crear la primera navaja desechable que funcionó.
William Emery Nickerson, otro experto y socio de Gillette, modificó el modelo
original, mejorando el mango para poder soportar mejor la hoja de acero.
Nickerson diseñó también la maquinaria para la fabricación de las maquinillas.
Gillette fundó su propia compañía, la American Safety
Razor Company, el 28 de septiembre de 1901 (cambiando el nombre de la compañía
a Gillette Safety Razor Company en julio de 1902). La producción
arrancó dos años después. La navaja de Gillette salió al mercado a un excesivo
precio de 5 dólares -la mitad del salario promedio semanal de un trabajador-
por lo que el primer año sólo vendió unas cincuenta maquinillas y 168
cuchillas. Sin embargo, el segundo año superó las 90.000 y las 123.000,
respectivamente. Las técnicas optimizadas de fabricación, junto con una
política de precios agresiva y recurrentes campañas publicitarias, obraron la
magia. En 1908 la compañía tenía fábricas en Estados Unidos, Canadá, Gran
Bretaña, Francia y Alemania. Para 1915 las ventas ya se situaban en 450.000
maquinillas y más de setenta millones de hojas. La marca era tan famosa que
hizo célebre en todo el mundo el rostro de Gillette, impreso en las cajetillas.
La gente se sorprendía, cuando lo descubría, que Gillette fuera una personal
real y no solamente una imagen de propaganda. En 1917, con la entrada
de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la compañía
entregó a todos los soldados estadounidenses un set de afeitado pagado por el
gobierno.
En los años veinte, Gillette se propuso desarrollar la
primera innovación mecánica desde la fundación de la empresa: aportar mayor
precisión al ángulo de la hoja y mejorar el agarre, así como los ajustes de
apertura y cierre. También fue cuando el fundador perdió el control de la compañía
al vender gran parte de sus acciones a su socio John Joyce, aunque éste mantuvo
su nombre. Uno de los motivos por lo que lo hizo pudo ser su ideología: aunque
parezca un símbolo del capitalismo el inventor de un producto que basaba sus
beneficios en el “usar y tirar”, King Camp Gillette se consideraba un
“socialista utópico”. Escribió varias obras sobre sus ideas como la de crear
una inmensa megalópolis situada junto a las cataratas del Niágara, de las que
extraería la energía necesaria. Él abogaba por que toda la industria
estadounidense dependiera de una sola gran compañía pública, la United Company.
Gracias a una eficiente mecanización, el progreso sería inevitable, y reinaría
la igualdad, incluida la de género. Sus ideas tuvieron mucho eco en la época,
dada la importancia del autor, pero nunca se concretaron. Gillette llegó
incluso a ofrecer la dirección de la utópica United a Teddy Roosevelt, que la
rechazó amablemente. Entonces recurrió al escritor y reformista social Upton
Sinclair, que organizó un encuentro con el fabricante de automóviles Henry Ford.
Los dos acabaron a gritos, algo previsible conociendo el conservadurismo del
fabricante de autos. King Camp muere en 1932 con bastantes problemas económicos
debido a sus fallidas inversiones inmobiliarias y creyendo que la empresa que
fundó pudiera quebrar, y es cierto que estuvo cerca de hacerlo, en plena Gran
Depresión de 1929.
Como les ha pasado a otras empresas con un gran éxito
por un producto concreto (lo vimos com Oscar Mayer o Schweppes),
la marca ha sobrevivido a la empresa, que dejó de existir hace 20 años cuando
fue adquirida por otra de la que ya escribí en mi libro,
creándose la mayor empresa del mundo en el sector del cuidado personal y
productos para el hogar: El 1 de octubre de 2005 The Gillette Company fue
adquirida por Procter & Gamble por unos 57 mil millones de dólares. Su
último día de cotización de mercado (su ticker bursátil era G), fue el
30 de septiembre de 2005.